Narcotráfico y geopolítica: ¿una nueva arma contra Cuba?
por Henrik Hernandezpublicado en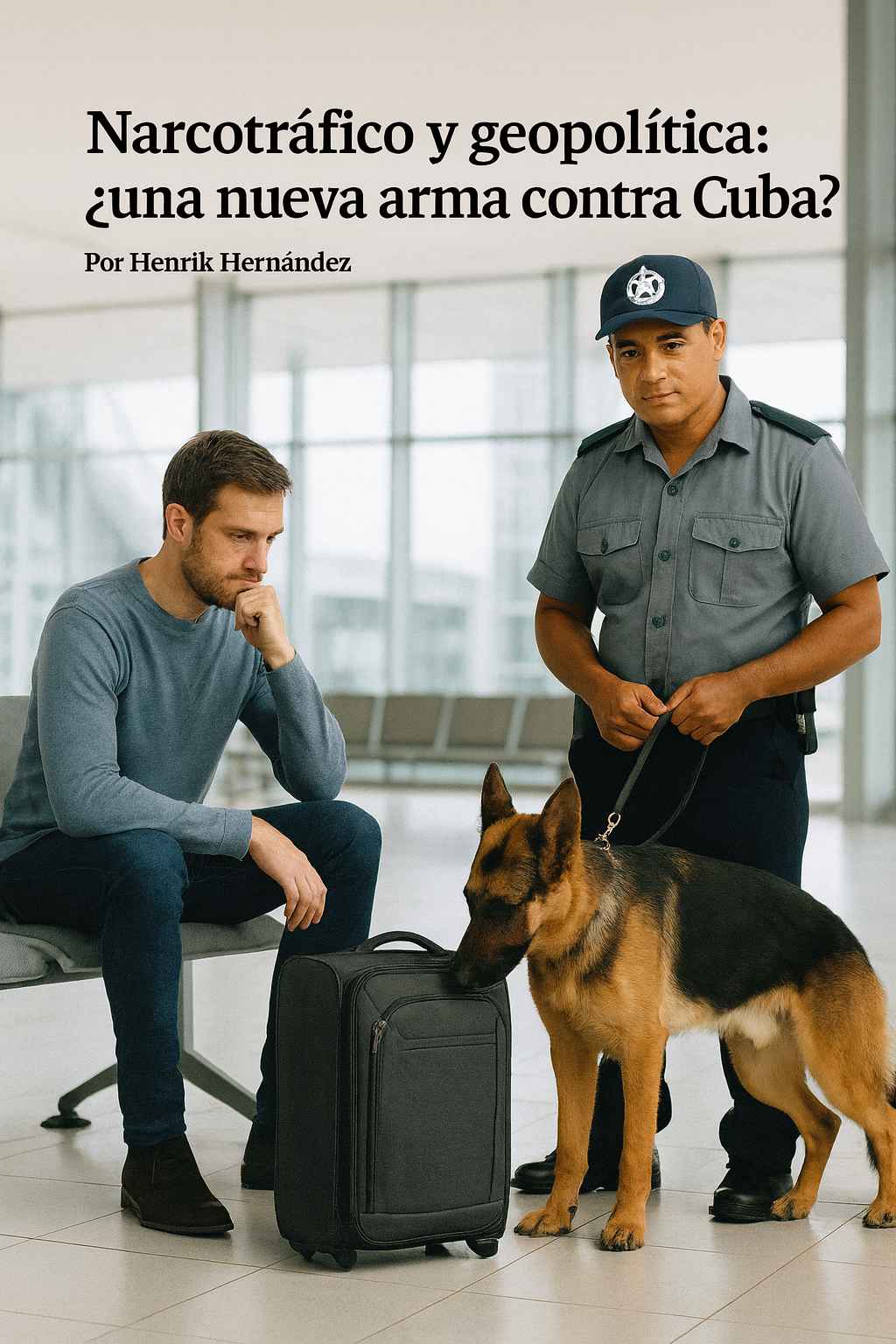
¡Bienvenido a Tocororo Cubano!
Aquí no solo encontrarás artículos:
encontrarás pensamiento vivo, memoria insurgente
y palabras que no temen romper el molde.
Estés donde estés, gracias por estar con nosotros.
Por Henrik Hernandez
Durante décadas, la confrontación entre Estados Unidos y Cuba ha tomado múltiples formas: invasiones fallidas, sanciones económicas, campañas mediáticas y operaciones encubiertas. Sin embargo, en los últimos años, una nueva amenaza ha emergido con fuerza devastadora: el narcotráfico. Lejos de ser un fenómeno criminal espontáneo, el auge del tráfico y consumo de drogas en Cuba —particularmente entre jóvenes y sectores vulnerables— muestra patrones que evocan las viejas tácticas de guerra no convencional. Este artículo propone una tesis inquietante pero necesaria: el narcotráfico en Cuba no solo es un problema de salud pública, sino un instrumento geopolítico usado para desestabilizar a la sociedad cubana desde adentro. Lo analizamos con datos, fuentes y una cronología que revela cómo la historia, las rutas y ciertos actores confluyen en una ofensiva
Introducción: una crisis que huele a guerra
El consumo de drogas en Cuba ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una amenaza creciente contra la salud pública, la estabilidad social y la soberanía nacional. Entre las sustancias más preocupantes se encuentra “el químico”, una droga sintética de bajo costo (150–200 CUP), cuyos efectos han provocado intoxicaciones masivas, crisis psicóticas y episodios de violencia en jóvenes, e incluso en menores.
Detrás de esta epidemia no se encuentra únicamente la desesperación individual. Existen patrones históricos, lógicas geopolíticas y contextos sociales que sugieren que el auge de las drogas en Cuba podría estar vinculado a una guerra silenciosa pero planificada, en la cual el narcotráfico cumple un papel desestabilizador, similar al que ha cumplido en otros escenarios como Nicaragua, Panamá o Colombia.
Antecedentes históricos: de la CIA al narco como herramienta de poder
Estados Unidos no es ajeno al uso instrumental del narcotráfico. Durante la Guerra Fría, operaciones como Irán-Contra o la Guerra Secreta en Laos y Vietnam expusieron cómo la CIA toleró, encubrió o facilitó redes de tráfico para financiar acciones armadas contra gobiernos enemigos. Según el informe del senador John Kerry en 1989, existió vínculo indirecto entre contras nicaragüenses y carteles colombianos con conocimiento de sectores de inteligencia estadounidenses.
En el caso cubano, la Operación Mangosta (1961–1963) incluyó tácticas de sabotaje moral y económico para derribar al gobierno revolucionario. En los años 80, el narcotraficante colombiano Jaime Guillot Lara confesó haber utilizado aguas cubanas con apoyo de funcionarios corruptos, provocando la célebre causa judicial de Arnaldo Ochoa, ejecutado en 1989 por vínculos con el tráfico.
Situación actual: auge del consumo, mutación del mercado
Según datos del Ministerio del Interior de Cuba (MININT), en 2024 se incautaron 1 051 kg de drogas ilegales, cifra superior al promedio de los años anteriores. A continuación, un resumen comparativo:
| Año | Kg incautados | Vía marítima (%) | Casos de menores involucrados |
|---|---|---|---|
| 2021 | 536 kg | 58% | 28 |
| 2022 | 610 kg | 61% | 39 |
| 2023 | 874 kg | 65% | 49 |
| 2024 | 1 051 kg | 80% | 72 |
¿Una operación dirigida?
La aparición de “el químico”, con componentes como benzodiacepinas, fentanilo y formaldehído, apunta a una producción controlada en laboratorios clandestinos, posiblemente fuera de la isla. Su distribución masiva y dirigida hacia sectores empobrecidos sugiere que no se trata de una cadena espontánea o artesanal, sino de una red con acceso logístico y estrategia.
Origen probable: producción transnacional
Marcadores químicos indican que el fentanilo análogo hallado en muestras de "el químico" coincide con lotes incautados en Sinaloa (México), donde los cárteles usan precursores chinos. Las benzodiacepinas son genéricas, producidas en India y desviadas a redes criminales internacionales, según la Interpol (2024).
El embalaje encontrado incluye sobres sellados al vacío con logotipos ficticios como "Tusi King" o "Neón Party", vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se ha identificado como puntos de entrada a Cuba el Puerto de Mariel (contenedores con doble fondo) y vuelos privados desviados desde Nassau (Bahamas).
En 2023, la Fiscalía de La Habana encontró mensajes de un narcotraficante dominicano que hacía referencia a "ayuda logística para la liberación de Cuba", en contacto con miembros de Alpha 66.
Cuba no produce fentanilo ni benzodiacepinas a escala industrial, y su sistema farmacéutico es auditado. Excipientes presentes coinciden con lotes robados en Puerto Rico y Panamá. Algunas microbandas urbanas, especialmente en Guanabacoa y Santiago de Cuba, ensamblan las sustancias importadas con adulterantes locales, pero dependen de redes internacionales para los principios activos.
El "químico", por tanto, no es un producto local: es el resultado de una cadena transnacional organizada, diseñada para ser barata, adictiva, destructiva y de fácil penetración social.
El papel de Miami y la tolerancia estadounidense
Grupos anticubanos con base en Miami, como Alpha 66, Comando F-4 o exintegrantes de la Brigada 2506, cuentan con una larga historia de sabotajes, atentados y financiamiento encubierto, muchos de ellos conectados a redes criminales. Casos como el de Los Muchachos, red de narcos cubano-americanos, muestran cómo se han financiado actividades “patrióticas” mediante cocaína y armas.
Aunque el gobierno de EE. UU. no reconoce participación actual, su historial de tolerancia a operaciones de desestabilización desde territorio estadounidense no puede ignorarse. El silencio ante estas redes y el financiamiento abierto a ONGs anticubanas con presupuestos millonarios (vía NED o USAID) refuerzan la hipótesis de que la droga puede ser hoy lo que la dinamita fue en los años 60.
Factores internos: crimen y corrupción
Reconocer la posible injerencia externa no debe cegar al análisis interno. La corrupción en estructuras policiales, el contrabando de precursores químicos y la aparición de grupos delictivos urbanos (como microbandas en Centro Habana o San Miguel del Padón) alimentan un mercado en crecimiento. La falta de recursos del sistema de salud mental, la precariedad económica y el abandono escolar agravan el escenario.
¿Es Cuba pasiva frente a las drogas?
Afirmar que Cuba es pasiva ante el fenómeno de las drogas sería una grave distorsión de la realidad.
Desde hace más de seis décadas, el Estado cubano ha mantenido una política clara y contundente de “tolerancia cero” frente al narcotráfico y el consumo de estupefacientes. Las penas son severas, el sistema judicial actúa con rapidez, y se han desarticulado numerosas redes internas y externas con eficacia.
Sin embargo, el escenario ha cambiado. Hoy el enemigo ya no lanza bombas ni infiltra comandos: introduce drogas sintéticas, financia narrativas nihilistas, degrada moralmente desde plataformas digitales y se esconde tras la desesperanza económica.
En este nuevo contexto, la acción represiva, por sí sola, no basta. El reto es multidimensional y exige respuestas integradas: educación afectiva y política, tecnología científica, trabajo comunitario sostenido, y sobre todo, coherencia revolucionaria que devuelva sentido, esperanza y orgullo de vivir a las nuevas generaciones.
Medidas audaces para tiempos excepcionales
En el marco de una guerra no convencional donde el narcotráfico opera como arma de descomposición interna, el Estado cubano tiene el deber moral y político de actuar con decisión ejemplarizante. No basta con advertir: es necesario castigar con todo el peso de la ley.
Por ello, ante casos comprobados de introducción de drogas por aeropuertos, costas o redes marítimas —actos que atentan directamente contra la seguridad nacional y buscan envenenar a la juventud cubana—, debe considerarse la aplicación de la pena capital como recurso excepcional, o, en su defecto, la privación perpetua de libertad sin derecho a perdón, reducción de condena ni otros beneficios procesales.
A la par, la ciudadanía debe ser empoderada como primera línea de defensa. La creación de un sistema ético de estímulo a quienes denuncien redes de distribución en barrios, escuelas o centros de trabajo puede fortalecer la vigilancia revolucionaria desde abajo, sin caer en prácticas arbitrarias. La denuncia verificada, anónima y responsable debe ser remunerada con respaldo económico y protección jurídica, como parte de un Fondo de Defensa Social Comunitaria.
Frente a un enemigo que muta y se disfraza, Cuba no puede responder con burocracia ni indulgencia. La Revolución se defiende también con audacia, firmeza y voluntad colectiva.
Cronología de operaciones encubiertas vinculadas al narcotráfico contra Cuba
A continuación, la línea de tiempo que documenta cómo agencias de EE. UU. y grupos anticubanos han usado directa o indirectamente el narcotráfico como herramienta geopolítica de desestabilización:
Década de 1960: Sabotaje y Guerra Psicológica
1961–1963: Operación Mangosta (CIA)
Infiltración de drogas en barcos pesqueros por exiliados entrenados por la CIA.
Propuesta de uso de LSD para sabotear actos públicos de líderes cubanos (National Security Archive).
1965: Proyecto MKUltra en Cuba
Experimentos con LSD y barbitúricos en prisioneros cubanos detenidos en Guantánamo (CIA documents declass. 2007).
Década de 1970–1980: Narcotráfico y Contrarrevolución
1979–1981: Jaime Guillot Lara y la Ruta Cubana
Narcotraficante colombiano que usó aguas cubanas para tráfico a EE. UU.
Asociado a Barry Seal, piloto de la CIA (Gary Webb, “Dark Alliance”).
1982–1989: Caso Ochoa y los “Narcos Contras”
Arnaldo Ochoa ejecutado en Cuba por narcotráfico; conexiones con carteles y estructuras usadas por la CIA.
Informe Kerry (1989): confirma la tolerancia de la CIA al narcotráfico si servía a intereses geopolíticos.
1985–1991: “Los Muchachos” (red cubano-americana)
Más de 100 toneladas de cocaína traficadas desde Colombia a EE. UU.
Parte de los ingresos financiaron acciones terroristas contra Cuba (ej. atentado Hotel Copacabana 1997).
Década de 1990–2000: Tolerancia y Doble Juego
1996: Ley Helms-Burton y narcos protegidos
EE. UU. recrudece bloqueo, pero ignora vínculos de exiliados con el narcotráfico.
Raúl Cruz León (atentados en Cuba) fue detenido en El Salvador con cocaína; EE. UU. bloqueó su extradición.
1999: Base de Guantánamo y tráfico interno
Personal militar de EE. UU. vendió heroína a ciudadanos cubanos (The Guardian, 2007).
Clasificado por la CIA como caso de “seguridad nacional”.
2010–Presente: Guerra híbrida y drogas sintéticas
2017: Lavado de dinero desde zonas francas
Empresas de exiliados cubanos en Panamá y Miami lavan dinero del narcotráfico para financiar “proyectos democráticos” (Panama Papers).
2020–2024: “El químico” y la nueva guerra
Precursores químicos provienen de China e India; distribución vía México y Bahamas.
Coordinación de envíos desde Freeport, zona con fuerte presencia de redes anticubanas.
2023: Alpha 66 y redes cercanas a Matanzas
Informe del MININT vinculó a miembros de este grupo con lanchas rápidas cargadas de droga interceptadas en costas cubanas.
Patrón recurrente
Financiamiento: Narcotráfico como fuente de ingreso para la contrarrevolución.
Tolerancia: EE. UU. encubre o ignora el papel de actores afines políticamente.
Desestabilización interna: Drogas como herramienta para debilitar el tejido social.
Conclusiones: ¿Accidente social o arma deliberada?
El crecimiento del narcotráfico y el consumo de drogas en Cuba no puede explicarse únicamente por factores internos como la crisis económica, el desarraigo juvenil o la corrupción puntual. La evidencia presentada —desde documentos desclasificados, análisis forenses, rutas logísticas y antecedentes históricos— permite trazar un patrón de guerra no convencional en el que las drogas se insertan como vector silencioso de desestabilización.
El caso del “químico” es particularmente revelador: se trata de una sustancia altamente tóxica, con origen foráneo y logística internacional, que ha sido dirigida estratégicamente hacia las capas más vulnerables de la población cubana. Las coincidencias entre sus componentes y redes internacionales vinculadas a carteles y grupos anticubanos en Miami no pueden considerarse casuales.
Todo indica que estamos ante una ofensiva encubierta, heredera de la doctrina de guerra híbrida impulsada por agencias estadounidenses y sus satélites políticos, con el objetivo de desgarrar lentamente el tejido moral, físico y psíquico de la nación cubana. Frente a ello, la respuesta del Estado cubano debe ser firme, coordinada y respaldada por una movilización popular consciente, con medidas excepcionales contra el narcotráfico, cooperación internacional alternativa y campañas educativas profundas que refuercen la cultura de la vida y la soberanía.
Glosario de términos clave:
Alpha 66: Grupo paramilitar terrorista anticubano fundado en Miami en los años 60 con historial de acciones violentas contra Cuba.
CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación): Organización criminal mexicana vinculada al tráfico de drogas sintéticas y rutas internacionales.
DEA: Agencia Antidrogas de Estados Unidos, responsable del control del narcotráfico y sustancias ilegales.
El químico: Nombre popular en Cuba para una droga sintética de bajo costo y alta toxicidad, compuesta por benzodiacepinas, fentanilo, formaldehído, cafeína y efedrina.
FNCA (Fundación Nacional Cubano-Americana): Organización anticubana con sede en EE. UU., históricamente vinculada al lobby contra Cuba.
Guerra híbrida: Estrategia de conflicto no convencional que combina desinformación, sabotaje, subversión cultural y presión económica.
MININT: Ministerio del Interior de Cuba, encargado de la seguridad interna, inteligencia y lucha contra el crimen.
MKUltra: Proyecto secreto de la CIA para experimentar con técnicas de control mental mediante drogas y tortura.
NED (National Endowment for Democracy): ONG financiada por el gobierno de EE. UU. para promover cambios de régimen en países considerados adversarios.
Operación Mangosta: Plan de sabotaje y desestabilización contra Cuba diseñado por la CIA tras el fracaso de Playa Girón.
Precursores químicos: Sustancias básicas utilizadas para la producción de drogas sintéticas.
War on Drugs (Guerra contra las drogas): Estrategia adoptada por EE. UU. desde los años 70 que ha sido criticada por su doble moral y efectos geopolíticos.
Fuentes consultadas:
CIA. (1963). MK-Ultra Documents. Central Intelligence Agency Reading Room. https://www.cia.gov/readingroom/document/06760269
National Security Archive. (2019). Kennedy and Cuba: Operation Mongoose. George Washington University. https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/cuba/2019-10-03/kennedy-cuba-operation-mongoose
Senate Select Committee on Intelligence. (1988). Testimony on MKULTRA Program. U.S. Senate. https://www.intelligence.senate.gov/wp-content/uploads/2024/08/sites-default-files-hearings-95mkultra.pdf
Subcommittee on Terrorism, Narcotics, and International Operations. (1989). Drugs, Law Enforcement and Foreign Policy (Kerry Report). U.S. Senate. https://archive.org/details/Kerry-Report-Drugs-Contras
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2025). World Drug Report 2025 – Key Findings. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR_2025/WDR25_B1_Key_findings.pdf
United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). Metadata: Drug Use and Treatment. https://dataunodc.un.org/sites/dataunodc.un.org/files/metadata_drug_use_and_treatment.pdf
Comentarios