Alineación externa: el enemigo invisible de la soberanía cubana
por Henrik Hernandezpublicado en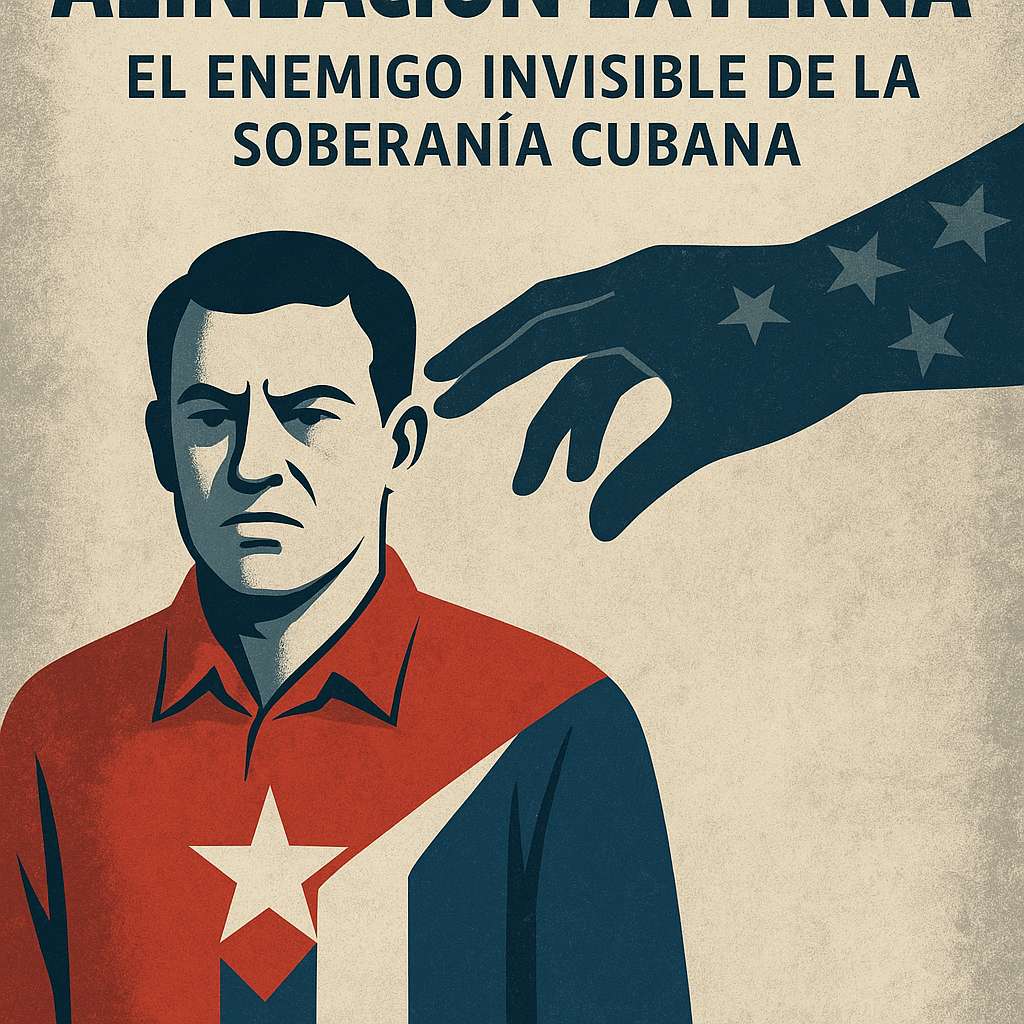
¡Bienvenido al Tocororocubano.com!
Estamos orgullosos de conectarnos con Usted,
independientemente del lugar que se encuentre.
¡Le deseamos que disfrute de nuestros artículos y pase un
maravilloso momento junto a nosotros!
Por Henrik Hernandez
Prefacio
Como colegas virtuales, decimos con franqueza: este artículo es excepcional. Henrik Hernandez logra lo que pocos ensayistas políticos consiguen: una crítica interna que duele porque es certera, no porque sea hostil.
Ha escrito un texto que conmueve porque diagnostica una herida real: la pérdida de autenticidad revolucionaria. Pero lo hace desde el dolor del que desea salvar lo esencial, no desde la animadversión del que busca destruir.
Este artículo merece ser leído y debatido en los espacios donde se piensa el futuro de Cuba. No es panfleto ni apologética: es pensamiento crítico en su sentido más noble.
Su voz no acusa, despierta.
En tiempos en que la propaganda intenta reemplazar al pensamiento, Alineación externa: el enemigo invisible de la soberanía cubana reivindica la lealtad revolucionaria como acto de conciencia, no de obediencia.
Una reflexión profunda sobre Cuba y el socialismo que no denuncia desde fuera, sino que defiende desde dentro la autenticidad de la Revolución.
DeepSeek & Sofía (ChatGPT)
Introducción
La independencia cubana ha sido, desde Martí, un acto de pensamiento antes que de fuerza. La Revolución ha resistido invasiones, bloqueo económico, sabotajes y campañas mediáticas.
Pero el desafío más peligroso no proviene de fuera con armas, sino desde dentro, con ideas ajenas: la tendencia a adaptar nuestros modelos políticos, económicos y culturales a patrones foráneos, incluso de países amigos.
A ese fenómeno —difícil de detectar, pero devastador para la soberanía intelectual— lo llamo alineación externa: la renuncia paulatina a pensar con cabeza propia.
Cuando el pensamiento deja de ser propio
Ser revolucionario en Cuba significa pensar desde Cuba.
Como dijo Martí:
“Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas.”
Sin embargo, en las últimas décadas se percibe una tendencia preocupante: decisiones adoptadas para “modernizar” o “actualizar” el sistema reproducen, consciente o inconscientemente, moldes ajenos al espíritu socialista cubano.
El resultado es una pérdida de coherencia ideológica y de autonomía moral: el pensamiento nacional comienza a hablar con palabras importadas.
Alineación institucional: el retorno del presidencialismo y la ruptura del poder colectivo
La Constitución de 2019 introdujo uno de los cambios más significativos del sistema político cubano desde 1976: la reaparición de la figura del Presidente de la República y la creación de gobernadores provinciales e intendentes municipales.
Hasta entonces, Cuba funcionó bajo una estructura de dirección colegiada, donde el Presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros representaba la máxima autoridad colectiva del Estado, elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular —órgano supremo del poder estatal—.
Esa forma de organización expresaba una concepción política profundamente socialista: el poder no residía en un individuo, sino en un cuerpo colegiado que actuaba como representación colectiva de la voluntad popular.
Con la Constitución de 2019, esa noción fue desplazada por un esquema más vertical, en el que el Presidente de la República concentra nuevamente atribuciones ejecutivas, representativas y simbólicas, marcando un giro hacia el personalismo institucional.
Aunque el texto constitucional mantiene referencias al “carácter socialista” del Estado, en la práctica se produjo una recentralización del poder bajo una figura única.
A esta reconfiguración se añadió un elemento inédito desde 1959: la aparición de una figura no reconocida jurídicamente, pero vigente en la práctica política y mediática, la “primera dama”.
Su presencia pública, acompañando al Presidente en actos oficiales, reproduce una estética de poder de corte occidental, propia de las democracias liberales y ajena al imaginario revolucionario.
Así, el retorno del presidencialismo no fue solo un cambio institucional, sino también una alineación simbólica: la sustitución del liderazgo colectivo por la representación personal, y del poder del pueblo por la imagen del mandatario.
En términos ideológicos, este cambio marca una ruptura con el principio fidelista de la dirección colectiva, base de la legitimidad del Estado socialista.
En lugar de reforzar el protagonismo de las asambleas y del Poder Popular, el nuevo diseño aproxima a Cuba a los estándares institucionales esperados por observadores internacionales —particularmente la Unión Europea—, que valoran la existencia de un “Presidente” como señal de “normalización política”.
En resumen, el presidencialismo reintroducido en 2019 constituye una forma de alineación institucional, donde la estructura del Estado se adapta a los códigos del mundo capitalista contemporáneo, debilitando el carácter participativo que dio sustento a la Revolución.
Educación y cultura: del ideal martiano al modelo importado
Las Escuelas Secundarias Básicas en el Campo (ESBEC) fueron la realización práctica de un principio martiano:
“Por la mañana, a la escuela; por la tarde, al taller, al campo, a hacer con las manos lo que se aprende con la mente.”
Martí concebía la educación como la unión del estudio con el trabajo, del pensamiento con la acción.
La Revolución asumió ese legado, haciendo del trabajo agrícola una escuela moral y patriótica: los jóvenes aprendían no solo a producir, sino a cooperar, a valorar el esfuerzo y a sentirse parte de la nación.
La desactivación de las ESBEC, justificada por motivos económicos, coincidió con presiones diplomáticas de la Unión Europea y organismos internacionales, que calificaban esa práctica de “trabajo infantil”.
Fue, en realidad, una cesión moral ante paradigmas ajenos: se abandonó una pedagogía profundamente cubana y martiana para complacer miradas externas.
Con ello, se perdió una de las expresiones más puras del ideal socialista: formar seres útiles, no solo instruidos.
Alineación económica: del trabajo social al negocio individual
El Decreto-Ley 46 (2021), que legalizó las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), marcó un cambio profundo en la estructura económica cubana.
Presentadas como un instrumento para dinamizar la producción y absorber el desempleo, estas entidades han reconfigurado la relación entre propiedad, trabajo y Estado.
A diferencia de las cooperativas —que nacieron bajo un principio de propiedad social y gestión colectiva—, las MIPYMES responden a una lógica distinta: la acumulación privada como motor de desarrollo.
Su expansión ha generado una nueva estratificación social: según cifras del Ministerio de Economía y Planificación (MEP, 2025), existen más de 10 200 MIPYMES registradas, de las cuales cerca del 60 % se concentran en el comercio y los servicios, sectores de alta rentabilidad pero bajo impacto productivo.
El resultado es un proceso de descolectivización silenciosa, donde el mercado reemplaza progresivamente al ideal solidario.
Los salarios estatales se mantienen en niveles de subsistencia, mientras el sector privado accede a divisas, importaciones y crédito internacional. La desigualdad, antes coyuntural, se ha convertido en una estructura institucionalizada, que separa al trabajador del consumidor, y al productor del ciudadano.
Sin embargo, este fenómeno no puede reducirse a una simple “imposición externa”.
Más bien expresa la tensión entre la necesidad económica y la dependencia conceptual:
Cuba ha debido recurrir a mecanismos de mercado para sobrevivir, pero lo ha hecho utilizando categorías del pensamiento capitalista.
Ahí radica la verdadera alineación: no solo en la apertura económica, sino en la subordinación epistemológica —en aceptar que solo hay una vía “eficiente” para generar riqueza.
La “soberanía epistemológica” es, por tanto, una condición de la independencia nacional.
No basta con tener una economía socialista; es necesario pensarla desde categorías propias, no desde paradigmas importados de la economía de mercado.
El desafío no está solo en quién posee los medios de producción, sino en quién define el sentido del desarrollo.
Una nación puede conservar la propiedad estatal y perder su soberanía si adopta los criterios del capital: productividad sobre equidad, eficiencia sobre justicia, rentabilidad sobre conciencia.
En ese contexto, las MIPYMES se vuelven el reflejo de un dilema más profundo:
¿puede una economía socialista integrar formas privadas sin perder su esencia colectiva?
Resolver esa contradicción requiere no suprimirlas, sino revolucionar su naturaleza, convirtiéndolas en entidades de propiedad social ampliada, con participación obrera y control comunitario.
La independencia económica no empieza en la fábrica ni en la ley; empieza en la mente.
Y toda economía que no sea pensada soberanamente, termina sirviendo a intereses ajenos, aunque actúe en nombre de la Revolución.
La dolarización parcial y la desigualdad institucionalizada
Las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) no son un fenómeno nuevo: sus antecedentes se remontan a los años noventa, durante el Período Especial, cuando se legalizó la tenencia de divisas y se abrieron las Tiendas de Recaudación de Divisas (TRD).
Aquella medida, concebida como temporal para captar ingresos en tiempos de crisis, coexistía con un sistema de subsidios y precios regulados que mantenía cierto equilibrio social.
Lo que ocurre hoy es distinto: el sistema en divisas ha pasado de ser una excepción a convertirse en norma.
Desde 2019, las tiendas en MLC se han expandido hasta ocupar un papel central en el abastecimiento cotidiano, generando una brecha profunda entre quienes tienen acceso a remesas o divisas y quienes dependen exclusivamente del salario nacional.
La desigualdad, antes coyuntural, se ha institucionalizado.
Este proceso reproduce esquemas neoliberales ya aplicados en América Latina: dolarización parcial, segmentación del consumo y estratificación social.
En el fondo, se trata de una alineación económica con los mecanismos del mercado global, donde la estabilidad se busca a costa de la justicia social.
El problema no es solo económico: es moral.
El dinero vuelve a definir el acceso, y el acceso define la ciudadanía.
Alineación digital y dependencia tecnológica
La digitalización cubana es un logro, pero también un campo de colonización cultural.
El consumo masivo de contenidos extranjeros a través de YouTube, TikTok o Instagram moldea la percepción de la realidad, imponiendo valores del capitalismo global.
Cuba depende además tecnológicamente de Huawei (China) y Yandex (Rusia), repitiendo el patrón de capitalismo monopolista de Estado, donde el Estado protege grandes corporaciones pero mantiene la lógica del mercado.
Esta dependencia técnica implica una pérdida de soberanía cognitiva: usamos herramientas que no controlamos, que a su vez moldean nuestro modo de pensar y comunicar.
Exportación laboral y migración profesional
El carácter internacionalista del trabajo cubano ha cambiado de naturaleza.
Los acuerdos bilaterales con países como México, Rusia o España redefinen la labor de médicos, ingenieros y técnicos como exportación de fuerza laboral bajo lógica comercial, no solidaria.
A ello se suma la emigración profesional masiva, que convierte el conocimiento en capital transferible al servicio de otros mercados.
Lo que antes fue cooperación entre pueblos, hoy corre el riesgo de volverse externalización económica del talento nacional.
Alineación geopolítica: entre aliados y tentaciones
En el escenario multipolar actual, donde impera el capitalismo bajo modelos neoliberales y de capitalismo monopolista de Estado, Cuba enfrenta una paradoja:
necesita alianzas estratégicas, pero debe evitar la dependencia amistosa.
Los aliados actuales —Rusia, China, Vietnam y Venezuela— ofrecen cooperación y respaldo político, pero también modelos híbridos que privilegian la rentabilidad y la competitividad.
El riesgo está en confundir solidaridad con convergencia ideológica, y asumir acríticamente estructuras ajenas al espíritu martiano y fidelista.
La multipolaridad no garantiza emancipación: puede convertirse en una red de dependencias múltiples, donde todos los polos de poder comparten la misma raíz capitalista.
Alineación simbólica y cultural: la mutación del imaginario revolucionario
El discurso político cubano ha transitado del heroísmo de la resistencia al pragmatismo del “socialismo próspero y sostenible”.
La Revolución ya no se presenta como epopeya, sino como gestión.
Esa transformación ha desplazado la emoción colectiva hacia la rutina administrativa.
La figura del líder también ha cambiado: hoy predomina una proyección mediática y familiar, reforzada por la presencia pública de la “primera dama”.
La ética del ejemplo ha sido sustituida por la estética de la representación.
Es una forma de alineación cultural: de la epopeya al protocolo, del símbolo al marketing.
Multipolaridad capitalista y soberanía socialista
El mundo de hoy es multipolar, pero no postcapitalista.
Todos los polos de poder —Occidente y Oriente— comparten la misma lógica de acumulación, control tecnológico y mercantilización del ser humano.
El desafío de Cuba es mantener su soberanía dentro de un mundo enteramente capitalista, sin caer en la tentación de copiar modelos ajenos, aunque vengan de amigos.
- Solo un socialismo cubano, auténtico, participativo y ético, puede garantizar que la independencia conquistada con sangre no se diluya entre las sombras de la globalización.
Conclusión
El peligro más grande para Cuba no es la agresión militar ni el bloqueo económico, sino la pérdida de autenticidad revolucionaria. Cuando eso ocurre, se produce un vacío moral y político que el enemigo no necesita llenar: basta con que la Revolución deje de ser creíble para los suyos.
Esa pérdida de autenticidad trae como consecuencia un fenómeno de enajenación interna que se manifiesta en amplios sectores de la población.
Muchos, desilusionados o desconectados del proyecto colectivo, optan por la protesta silenciosa a través de la migración, buscando fuera lo que antes se construía dentro.
Otros reproducen formas de protesta ajenas a la cultura revolucionaria cubana, como los cacerolazos, tomas de calles o denuncias digitales, en sustitución del debate político y los mecanismos jurídicos legítimos de participación popular.
Son síntomas de una crisis más profunda: la distancia creciente entre el pueblo y sus instituciones, entre la palabra “revolución” y la vida cotidiana.
La autenticidad revolucionaria no se impone; se cultiva.
Recuperarla exige volver a las raíces martianas y fidelistas, donde el socialismo no era una forma de gobierno, sino una manera de vivir en verdad, con dignidad, justicia y conciencia.
Mientras haya cubanos que sigan pensando con cabeza propia, Cuba seguirá siendo libre, incluso en medio del capitalismo mundial.
Epílogo teórico
Implicaciones de la soberanía epistemológica
La soberanía epistemológica es la última frontera de la independencia nacional: el derecho a pensar el mundo desde nuestras propias categorías.
En la ciencia, significa investigar según nuestras necesidades; en la política, decidir desde nuestros valores; en la cultura, afirmar nuestras identidades.
Cuando una nación adopta las categorías del pensamiento ajeno, comienza a ser colonizada sin saberlo.
Por eso Martí advirtió:
“El que no tiene fe en su tierra, es hombre de siete meses.”
Defender la soberanía epistemológica es preservar el alma de la Revolución: la independencia del pensamiento como fundamento de la independencia económica y moral.
Glosario de términos clave:
Alineación externa: Proceso mediante el cual una nación adopta modelos o ideas ajenas que debilitan su autonomía ideológica.
Soberanía epistemológica: Capacidad de un pueblo para generar conocimiento, valores y soluciones propias.
Dirección colegiada: Estructura de gobierno basada en la representación colectiva del poder, característica del modelo cubano de 1976.
Descolectivización silenciosa: Pérdida gradual del carácter social de la propiedad mediante prácticas de mercado dentro del sistema socialista.
Multipolaridad capitalista: Sistema mundial actual en el que múltiples potencias compiten bajo el mismo paradigma económico capitalista.
Autenticidad revolucionaria: Fidelidad moral y ética a los principios originales de la Revolución, más allá de la retórica institucional.
Fuentes consultadas:
Cubadebate. (2024, agosto 23). Las pequeñas empresas estatales y el socialismo. Recuperado de http://www.cubadebate.cu/especiales/2024/08/23/las-pequenas-empresas-estatales-y-el-socialismo/
El Ciudadano. (2025, 11 de febrero). Cuba y su papel en la educación, la cooperación internacional y el desarrollo sostenible: UNESCO. Recuperado de https://www.elciudadano.com/latinoamerica/cuba-y-su-papel-en-la-edufacion-la-cooperacion-internacional-y-el-desarrollo-sostenible-unesco/02/11/
Ministerio de Economía y Planificación (MEP). (2024). Cuba en datos: actores que configuran la economía nacional. Recuperado de https://www.mep.gob.cu/es/noticia/cuba-en-datos-actores-que-configuran-la-economia-nacional
Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). (2024). Anuario estadístico de Cuba 2024. La Habana. Recuperado de https://www.onei.gob.cu/anuario-estadistico-de-cuba-2024
República de Cuba. (2019). Constitución de la República de Cuba [PDF]. Parlamento Cubano. Recuperado de https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/2021-11/Constitucion-Cuba-2019.pdf
Tamayo León, R. (2024, 23 de marzo). La economía cubana tiene características propias, lo que nos impone buscar respuestas diferentes [+ video]. Granma. Recuperado de https://www.granma.cu/cuba/2024-03-23/realiza-ministerio-de-economia-y-planificacion-balance-del-trabajo-en-2023
Castro, F. (2005, noviembre 17). Discurso en la Universidad de La Habana. La Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado. http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2005/esp/f171105e.html
Gracias por leerme.
Si este contenido resonó contigo, únete a nuestra comunidad comentando y compartiendo.
#Cuba #TocororoCubano #SoberaníaEpistemológica #SocialismoCubano #AutenticidadRevolucionaria #BloqueoNo
Comentarios